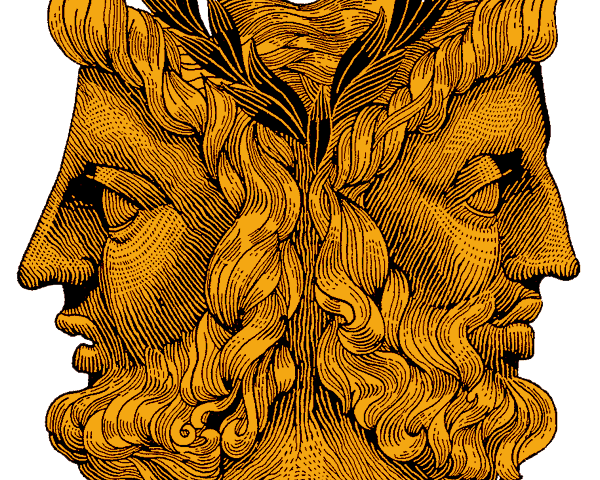Dentro del itinerario electoral en curso, los candidatos de la izquierda han evidenciado sus diferencias, dentro de las cuales se ha puesto a la duda y el reconocimiento de errores, como un valor que, en el ciclo político actual, distinguiría a las nuevas generaciones de las viejas.
Así las cosas, el panorama de los debates es triste, ya que los proyectos de país quedan en un segundo plano de la discusión para darle protagonismo a cuestiones de estilo individual dentro de quienes disputan liderar la coalición naciente con miras a la elección presidencial de noviembre del presente año: ¿quién representa lo nuevo versus quién representa lo viejo?, ¿quién aboga por la transparencia versus quién mantiene una postura hermética?, ¿quién es capaz de hacer un juicio crítico de su tradición política y de su trayectoria personal versus quién la justifica ciegamente?
No es una cuestión cualquiera que, ante la celebración el pasado 11 de julio de la nacionalización del cobre, ninguna de las ofertas políticas tenga una opinión certera y clara de cómo avanzar a traer a manos públicas los pilares presentes y futuros de nuestra matriz exportadora y productiva. En un momento en que Ponce Lerou está en su peor momento político (siendo el reflejo prístino no solo de la alianza entre el dinero y la política, sino del carácter rentista de la elite económica), no deja de generar preocupación los silencios de la izquierda ante el litio y la propiedad de SQM. Y no estamos hablando de un periodo de normalidad, estamos hablando de un momento de revuelta social en que medidas sobre la propiedad tendrían la legitimidad política necesaria para cambios.
Junto a ello, sobre todo a partir de la revuelta social de octubre de 2019, los medios de comunicación empresariales han insistido a través de sus portavoces –periodista o comentaristas de panel– en la importancia de establecer diagnósticos que se amparen en una vieja tradición filosófico-política: el relativismo.
Como es sabido, el relativismo no reconoce verdades externas. Peor aún, las verdades no serían posibles, por ser constitutivamente acuerdos entre personas. No existiría nada real por fuera de las personas y, por tanto, todo sería contingente y sujeto a un choque de fuerzas (electorales u otras). La política sería una entidad laxa e inmaterial sujeta a los cánones imperantes de la cultura impuesta por la fuerza (electoral u otra) y, por ende, irrelevante si está sustentada en certezas. La duda, tal como se le conoció, ha dejado de ser un método de descubrimiento de verdades y ha pasado a ser una herramienta para relativizar la realidad. No es casual, en este escenario, que hoy en día se valore más una opinión que un argumento.
Esta “estrategia” ha sido común en los últimos fenómenos políticos de izquierda y se conecta, en buena medida, con las visiones “blandas” de las teorías gerenciales modernas, que combinadas con el relativismo han restituido, por otras vías, una política desanclada y que carece tanto de una política electoral de masas como de una contra batería institucional propia que le permita afrontar las reformas u otros procesos de transformación posneoliberales, desmercantilizadoras o anti capitalistas. La política, bajo estos preceptos, sería solo un juego de “agregación de voluntades electorales”.
Para decirlo en el propio lenguaje de estas visiones “blandas”, tener certezas y dudas personales es positivo, pero relativizar certezas respecto a procesos históricos de luchas sociales materialmente encarnadas resulta peligroso. Tanto históricamente como en la actualidad, las fuerzas políticas elaboran programas de reformas que emanan de luchas sociales de menor o mayor calibre, que no pueden ser situadas a un mismo nivel de la duda personal. Caer en esa tentación solo puede develar en un desanclaje socio-institucional.
En dicho sentido, bien vale la pena recordar a Terry Eagleton, quien recoge en uno de sus libros la siguiente anécdota:
Se cuenta que un intelectual oxoniense, invitado a dar una charla en el Ruskin College, el colegio universitario para trabajadores de Oxford, se arrancó con la típica cantinela académica de falsa modestia, diciendo que sabía muy poquito sobre el tema a tratar. Del fondo de la sala tronó una voz con marcado acento de Lancashire: ‘Le pagan para saber’. Sería un tanto extraño que alguien aceptara un trabajo en la bocamina para a continuación decir alegremente que no tenía mucha idea de picar carbón.
En efecto, hoy se reclama convicción y programa para una izquierda que sea capaz de hegemonizar y no ser hegemonizada, de tener voz con la cual disputar y no, en pos de éxitos electorales tácticos, comenzar a hablar el lenguaje del adversario para obtener su complacencia. El asunto es complejo, porque no se trata de pasivamente aceptar la herencia histórica de la izquierda, por el contrario, se trata juzgar nuestro pasado sin nostalgia por viejas (y hoy vetustas) victorias que terminan en fracasos. No hablar la voz del adversario implica ajustar cuentas con nuestra herencia histórica, dejar viejos estandartes y levantar nuevos que sean capaces de hacer que la izquierda y su proyecto republicano-democrático, pueda ser sentido común en la sociedad.
Tal como lo dijo Nietzsche, si la inversión de los valores representados por la humildad –o bien podría ser el arrepentimiento– se han vuelto deseables, es por la rebelión en curso de los esclavos de la moral. Es hora de hablar en nuestros términos otra vez.
Equipo Editorial Heterodoxia