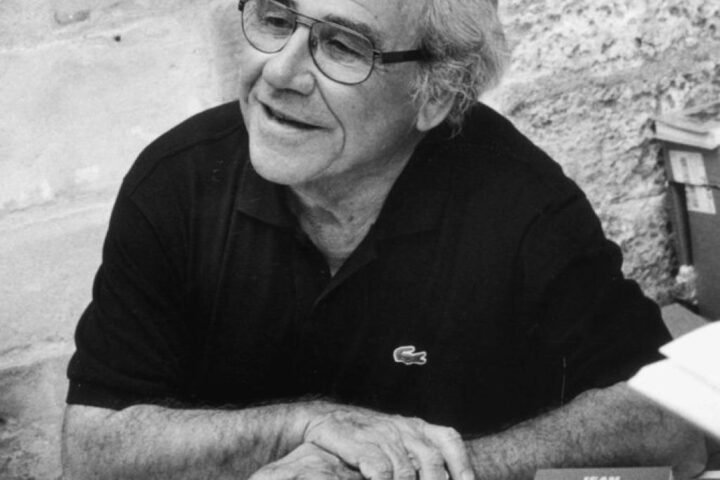I
“El capitalismo internacional e individualista de los años treinta
no constituía ningún éxito. No era inteligente, ni virtuoso, ni justo, ni capaz
de proporcionar los bienes y servicios que necesitamos… Pero cuando nos
preguntamos cómo reemplazarlo, nos domina la perplejidad.”
J.M. Keynes
El libro Gobernar la Utopía: sobre planificación y poder popular (editorial Caja Negra, 2021) de Martín Arboleda es, ante todo, un texto valiente. Y lo es porque penetra en una pregunta decisiva para las reflexiones de la izquierda: ¿Qué viene después de la impugnación? Aquí el autor no busca la salida fácil de enumerar una lista de políticas públicas que la izquierda debiera implementar si logra exitosamente revertir la hegemonía dominante, sino algo más profundo y espinoso como lo es la propuesta general de transformación social, tanto en su dimensión normativa, técnica como incluso estratégica.
Para penetrar en esas dimensiones, el autor desempolva una categoría declarada muerta y sepultada tanto por el orden liberal dominante como por gran parte de las fuerzas crítica al neoliberalismo: la planificación económica. El liberalismo identifica en la planificación la némesis de la libertad y del progreso económico, mientras que parte importante de la izquierda la ve como una deriva burocrática y autoritaria del proyecto emancipador del siglo XX. Así visto, ambas curiosamente tienen en común el mirar a la planificación como algo a desechar. Uno quizás podría pensar que ese rechazo a la planificación es uno de los pilares decisivos del consenso post-guerra fría entre el orden instituido y la resistencia social.
¿Por qué, por tanto, traer de vuelta la planificación económica al centro de análisis? La respuesta a aquella pregunta se presenta a lo largo del libro, pero podemos sistematizarla en dos puntos claves. Primero, la planificación tiene una densidad histórica muy concreta, un contenido político que, si bien acarrea experiencias traumáticas, también posee un horizonte de transformación y politización de los principales resortes de producción de un orden económico. O sea, el proyecto de planificación tiene en su seno la idea de gestión agregada de la economía, de coordinación estratégica de las dinámicas que establecen la trayectoria de crecimiento de un país y, por lo tanto, necesariamente disputa con la estructura de propiedad de una sociedad. Es, por tanto, una propuesta -históricamente- disruptiva.
Lo anterior es particularmente importante cuando pensamos que el estado de parte relevante de la izquierda hoy se caracteriza por flotar en torno a dos polos. Por un lado, un polo centrado en las acciones de resistencia micro-políticas, moleculares y des-institucionales que proponen “cambiar el mundo sin tomar el poder” y, por otro, otra izquierda que, si bien asume la necesidad de pensar a escala nacional, solo es capaz de ofrecer una serie de políticas públicas sin capacidad de circunscribirlas en un proyecto global de transformación. La primera termina gran parte de las veces envuelta o en una melancolía de un -supuesto- pasado mejor o, peor, sumergida en la irrelevancia, mientras que la segunda es incapaz de gobernar lo nuevo sino que concluye gestionando lo viejo.
Segundo, es un llamado a asumir una realidad práctica. Como recalca el autor, el capitalismo es hoy ya un proceso económico altamente planificado no solo por conglomerados económicos, sino también por Estados. La gestión de la producción en China (pensemos en el rol de la Banca del Desarrollo chino o el fondo soberano Sasac), las políticas industriales en EEUU y las clásicas experiencias desarrollistas asiáticas de mediados del siglo XX son ejemplos prístinos de que, como recalcara en su momento F. List, el capitalismo desarrollado siempre ha venido de la mano de la activa planificación indicativa del Estado. A su vez, las nuevas estructuras organizativas de las empresas que están hoy por hoy en la punta de la frontera tecnológica, como Amazon, Walmart o Google realizan una planificación informal a través de una estructura jerárquica de la producción vía densas cadenas globales de valor, una organización productiva en forma de franquicias y, vía el control de patentes y propiedad intelectual, pueden determinar verticalmente las formas de producción de sus proveedores. Esto, hay que recordar, no es una novedad de hoy. Aunque la intensidad de la planificación puede ser más profunda e internacional, el capitalismo ya desde finales del siglo XIX comenzó un fuerte proceso de concentración, centralización y coordinación, generando una gran burocracia privada que, como señaló en su momento J.K. Galbraith en su libro El nuevo estado industrial de 1967, constituiría un reemplazo importante al mecanismo de precios. No por nada, para J.A. Schumpeter los grandes conglomerados jerárquicos dominantes correspondían a la estructura organizativa clave del capitalismo y no el flujo circular del comercio libre, y J.M. Keynes llegó incluso a tratar a esas grandes unidades planificadoras privadas como verdaderas instituciones semi-públicas, debido a su capacidad de influir con sus decisiones de inversión en el orden político-económico.
Si el capitalismo ya es un orden de planificación privada, ¿no corresponde volver a pensar en sus dinámicas, límites y potencialidades para un proyecto emancipador? Aquí el autor toma un necesario cuidado. No se trata de solo reivindicar la planificación per sé, sino de escarbar en sus experiencias para rescatar lo emancipador que tuvieron, denunciar sus derivadas autoritarias y, a partir de eso, repensar su utilidad hoy. Para eso, ofrece entender tres formas de planificación: la planificación burocrática (heredera de la experiencia soviética y de parte del desarrollismo), la planificación capitalista y la planificación democrática, siendo esta última la correspondiente al núcleo de su propuesta que luego describirá y contrastará con las otras experiencias. Para eso, el autor nos invita a un camino en que va desenvolviendo las diferentes dimensiones de una planificación democrática, desde sus formas técnicas necesarias, sus elementos político-institucionales, sus horizontes de escala necesarios y los fundamentos epistémicos de su implementación.
A partir de la invitación que nos hace el libro, quisiera presentar un diálogo con el autor en lo que sigue. Considerando que concuerdo con el proyecto general al que nos invita, y que estoy alegremente entusiasmado con su llamado a un internacionalismo de la planificación, creo clave profundizar en sus hipótesis y junto con ello, pensar la política hoy.
II
El libro presenta un sorprendente manejo de las diferentes alternativas y reflexiones que hoy las diversas tradiciones de izquierda han tentativamente levantado como alternativas al capitalismo liberal. Esta fertilidad no es poco común en la izquierda durante tiempos de crisis y convulsiones. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la izquierda se expresó en múltiples proyectos alternativos, pasando por el municipalismo en Viena, el anarquismo español, el populismo progresista en EEUU, la socialdemocracia europea, la emergencia leninista y el socialismo latinoamericanicista.
Ahora bien, aquellas izquierdas tenían un elemento distintivo común: disputaban, vía diferentes estrategias, la escala nacional y tenían reflexiones estratégicas de cómo intervenir la dinámica internacional. Sus propuestas eran inherentemente de ofensiva y se condensaron, como recalcó en su momento Perry Anderson en sus reflexiones sobre el marxismo occidental, en un tipo de intelectual-político, esto es, en una reflexión teórica que implicaba intrínsecamente una posición estratégica. La teoría aclaraba el escenario para tomar posición y mover fichas (recordemos las batallas de E. Bernestein, K. Kautsky, V.I. Lenin y R. Luxemburgo o la reflexión de A. Gramsci y sus disputas con A. Tasca y A. Bordiga o J.C Mariátegui y sus debates con V. R. Haya de la Torre).
A mí entender, el autor plantea que las propuestas actuales que ofrece la izquierda, en parte importante han perdido esa dimensión estratégica y han tendido a enclaustrarse en una posición melancólica y/o de inconsciente convicción de que no puede gobernar, solo resistir. Y con gobernar no me refiero a gestionar lo dado, sino a la capacidad de crear un nuevo orden, un gobernar entendido como dirección de lo nuevo y creación de una arquitectura propicia para ello.
Por un lado, el autor acertadamente evalúa críticamente cómo diferentes alternativas han caído en un localismo pasivo y con poca capacidad de incidencia política. Tanto la economía solidaria, el municipalismo (a pesar de ciertos ejemplos que parecen indicar que ha podido articularse a una escala superior) y diversas posiciones decrecentistas en general carecen de propuestas más allá de acciones locales, comunitarias o individuales y, cuando se les desafía a presentar un proyecto a escala nacional, en general emerge una perplejidad rampante.
Lo mas problemático de lo anterior es que en esa perplejidad se continúa cediendo los centros de planeación económico-social a las burocracias capitalistas que gestionan cadenas de valor tanto nacional como internacionalmente. Ante esa situación, posiciones keynesianas, desarrollistas, socialistas de mercado y de planificación cibernética han emergido como posibles alternativas que efectivamente buscan disputar esos núcleos de poder. Sin embargo, como recalca el autor, esas posiciones o han caído en un fetichismo tecnológico con poca implicancia práctica (piense en el aceleracionismo o la planificación cibernética) o no han sabido incluir la democracia en su arquitectura de coordinación económica y solo han podido gestionar el desarrollo capitalista (vía el manejo de la demanda agregada en el caso del keynesianismo o vía intentos de gestión de la oferta desde el desarrollismo).
Ante ese escenario, considero que debemos tomar riesgos y proponer alternativas, por muy frágiles que sean, con el fin de iniciar un debate. Creo que debemos pensar un socialismo que sea funcional (esto es, asigne recursos en forma estáticamente eficiente), democrático (que republicanice las unidades productivas decisivas) y que tenga la capacidad institucional y de capital de crear nuevas capacidades productivas y patrones de especialización que supere el extractivismo y el crecimiento periférico (arquitectura de políticas industriales). Esta idea es similar a la que el autor toma de E. Mandel cuando hace referencia al crecimiento controlado y quisiera profundizar en esa línea.
En el famoso debate sobre el cálculo económico en una economía socialista, K. Polanyi en un artículo de 1922 estableció una distinción entre una intervención directa en la economía y una intervención en los marcos en que se despliega la economía. Esta idea es similar a la que establece J. M. Keynes. Para este último, lo que determina la trayectoria de crecimiento de una economía capitalista es la relación entre la inversión, el tipo de interés y la propensión marginal al consumo. Estos tres elementos, sin embargo, no vienen determinados por el propio mercado, sino que resultan de factores político-institucionales (o los marcos en que funciona el mercado). La inversión depende de la ‘eficacia marginal del capital’ (la tasa de descuento de la expectativa de ganancia futura resultante de la incertidumbre), la tasa de interés deriva tanto del movimiento especulativo como de la política monetaria, y finalmente, la propensión marginal del consumo depende del nivel y de la distribución del ingreso. Así visto, la inversión depende tanto del ‘clima de inversión’, como de la capacidad del Estado de ser catalizador de inversiones vía diversos instrumentos de políticas (política monetaria, inversiones públicas que estimulen inversiones privadas, créditos flexibles y pacientes, etc.); la tasa de interés es resultado de decisiones políticas de las instituciones monetarias y la propensión marginal consumo de la política redistributiva del gobierno. El ahorro, en este esquema (y en oposición al marginalismo) es el resultado de la inversión (ahorro depende del nivel de ingreso, y éste último del total de inversión).
El Estado a través de una planificación de la política monetaria, política fiscal e inversiones públicas puede estimular estas dimensiones macro para crear un equilibrio económico superior al que podría derivarse de dejar esas decisiones al corto-placismo del capital especulativo y a la racionalidad limitada del capital productivo. Aquí la idea de un Estado que coordine inversiones vía un Banco Nacional del Desarrollo y fuertes fondos de inversión públicas (como en el caso de Alemania con el KfW, o el fondo soberano Temasek de Singapur) puede fijar objetivos de producción distintos a los que derivan del cálculo racional del capital, enfocándose en la sostenibilidad ambiental y la transformación productiva. A su vez, y tal como enseña la experiencia noruega de gestión del petróleo, las empresas públicas deben estar presentes en los nichos claves de acumulación de una nación. Statoil (hoy Equinor) empresa pública noruega (67% de acciones en manos estatal) está a cargo de alrededor del 60% de la producción de petróleo nacional y ha establecido un tejido de alianzas con proveedores locales para complejizar tecnológicamente la explotación petrolera y en la actualidad está realizando masivas inversiones en nuevas tecnologías de parques eólicos flotantes, para iniciar el salto hacia una producción limpia.
Estos instrumentos, sin embargo, solo señalan que la política, vía esta arquitectura institucional, puede condicionar la trayectoria de una economía en forma ex-ante o que una racionalidad sustantiva puede potencialmente condicionar en gran medida la racionalidad instrumental del capital. Nada sabemos aún de qué principios configurarán esa racionalidad sustantiva. Si bien quiero dejar eso para la siguiente sección, solo adelanto que tiene que tener como centro de gravedad la libertad republicana, de forma que el objetivo de la planificación debe ser el de erigirse como un tejido de instituciones que brinden la base material para que ningún sujeto se vea obligado a vivir bajo la dependencia arbitraria de una voluntad ajena. Y para ese objetivo, la tradición socialista ha identificado en la democracia en la empresa y la redistribución de la riqueza y los ingresos, dos pilares centrales.
Si como señala el autor, el capitalismo hoy es básicamente una dinámica de competencia monopolística de grandes unidades productivas, con grandes economías de escala y tasas de ahorro, son esas unidades las que deben estar en el eje central del proyecto democratizador. Contra una emergente izquierda ‘emprendedora’, la salida a la oligarquización económica no está en estimular ‘unicornios’, start-ups o emprendedores locales, sino en que los grandes conglomerados sean republicanizados, esto es, que sus decisiones de inversión estén disciplinadas por espacios republicanos de decisión.
Para eso, una propuesta de enorme radicalidad es incluir al trabajo en la toma de decisiones de las grandes empresas. Roosevelt consideraba que estas empresas eran verdaderas ‘monarquías económicas’ y que –por su poder de mercado y capacidad (debido a la concentración de capital) de hacer que sus decisiones pudieran determinar la trayectoria de inversión del país (y con esto determinar el nivel y tipo de empleo)– podían imponer su voz en la república (a través de lo que los marxistas denominamos como el poder estructural del capital). Debido a ese poder, las ideas que han emergido en la actualidad de traer de vuelta la co-determinación o la distribución de acciones hacia trabajadores para que tengan voz, voto y capacidad de presionar por mejores condiciones laborales antes de la distribución del Estado, son mecanismos claves para que el socialismo no devenga en un autoritarismo estatal, el mercado pueda cumplir una función de asignación de recursos en forma eficiente y, a su vez, el poder del capital merme ante el trabajo. Aquí el momento de mayor potencial revolucionario de la socialdemocracia sueca puede sernos de utilidad. La aplicación del famoso plan Renh-Meidner terminó siendo solo una sombra de su proyecto original. En su versión primera (rechazada violentamente por el capital) se establecía un complejo plan de democracia económica, denominado Löntagarfonderna (fondo de salarios). Este consistía en que las grandes empresas todos los años debían emitir acciones equivalentes al 20% del total de sus beneficios brutos y éstas debían ser administradas por los sindicatos (con un tope de un quinto del capital de la empresa). Cuando se pasaba de ese umbral, las nuevas acciones pasarían a un fondo de inversión de asalariados y los dividendos deberían ser reinvertidos en formación y capacitación de los propios trabajadores.
Aquella tradición, considero, permite que la planificación desarrollista/keynesiana pueda cumplir sus efectos positivos (dirigir la inversión hacia sectores socialmente beneficiosos y crear nuevas capacidades productivas junto con una gestión de la demanda agregada) sin caer en la tecnocracia, sino que extendiendo los marcos de la democracia hacia la empresa.
Finalmente, una tarea clave es la distribución del ingreso. Rousseau sistematizó gran parte de la crítica socialista a la desigualdad cuando sentenció ‘La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre como para verse forzado a venderse.’ El elemento clave es que la distribución del ingreso es, también, una distribución de poder, en tanto permite al sujeto aumentar su disponibilidad autónoma de recursos sin tener que, para sobrevivir, aceptar, como acuñó famosamente D. Graeber, ‘trabajos de de mierda’, ni nadie tiene el poder para abusar de otro a partir de su control de recursos.
Lo anterior es, evidentemente, una muy rápida pincelada de brocha gorda, pero creo que algo por el estilo nos permite incluir la democracia económica con un crecimiento controlado y que pueda ser, potencialmente, eficiente y sostenible en el tiempo. Aquello, sin embargo, está aún en un plano teórico, en un laboratorio mental donde la dinámica política del capital por resistir dichas intervenciones puede, no sin mucha dificultad, destruir toda esa arquitectura. No tengo el espacio (y tampoco las capacidades) para pensar cómo impedir ese desenlace, por lo que aún considerando lo crítico y necesario de reflexionar al respecto, solo puedo señalar que no existe una receta que se pueda levantar en términos abstractos, sino que la batalla en cada coyuntura debe elaborar estrategias de sobrevivencia. Quizás aquí lo que se debe hacer es seguir profundizando en los casos que tenemos disponibles en la historia (y están presentes en el libro), y analizar tanto sus éxitos como fracasos más detenidamente.
III
“Todo rey es un rebelde y un usurpador”
Louis Antoine Saint-Just
“Ni reyes ni capitalistas”
Jean Jaurès
El elemento normativo de la planificación está muy presente en el libro. En efecto, el autor pone en el centro del asunto lo que a partir de K. Mannheim denomina la libertad social. Aquella vinculación entre planificación y libertad es de una enorme radicalidad, en tanto se aparta de todo el consenso político actual. Si ya la planificación es vista por las elites políticas y académicas como añejo e ineficiente, quizás el punto de consenso más nítido es asumir que, aunque podría quizás llegar a ser potencial y relativamente eficiente, es a todas luces contrario a la libertad de los sujetos. O sea, la planificación para el consenso actual no es ni económicamente razonable ni normativamente justificable. El autor se pone en la vereda contraria: puede ser económicamente eficiente y normativamente válido, puede asegurar tanto el desarrollo como la libertad.
Estoy con el autor en esa batalla, comparto su diagnóstico. Aportaría a ese aquello lo siguiente. Creo que la tradición socialista, en efecto, tiene como su núcleo duro normativo precisamente la defensa de una tradición milenaria de libertad republicana, que se originara en la Grecia de Pericles, tiene expresiones en las batallas plebeyas en la república romana, es enterrada por casi mil años por el oscurantismo feudal y monárquico y vuelve a con el Renacimiento, la Ilustración y entra ya de lleno a la historia por la puerta grande a partir de las guillotinas jacobinas sobre las cabezas de los miembros del primer y segundo estado. Luego, esa tradición es retomada por el emergente movimiento obrero en plena industrialización capitalista y la hace suya, en disputa no ya con los antiguos monarcas tardo-feudales sino con los nuevos reyes capitalistas.
Ahora bien, ¿en qué consiste esta tradición histórica? Básicamente en un principio que busca llenar de legitimidad a un régimen político y es la siguiente: el objetivo de un orden político será establecer un compromiso entre sus miembros cuyo fundamento es asumir como responsabilidad de todas y todos el asegurar que nadie dentro de esa comunidad se vea expuesto a que su existencia esté sujeta o dependa de la voluntad arbitraria de ningún tirano. Notemos que este principio es muy diferente a otros disponibles: no busca asegurar que el poder público intervenga lo menos posible en el espacio privado del ciudadano; tampoco busca hacer de ciertas estructuras sociales elementos orgánicos a nosotros (la familia, la nación). Busca, por el contrario, asegurar un conjunto de derechos políticos, civiles, sociales y económicos que protejan al ciudadano de la dominación de otros, y así impedir que devengan en esclavos. La libertad, de esta forma, es precisamente lo que emerge de ese conjunto de derechos, esa garantía de vivir sin depender de ninguna voluntad arbitraria, ni en el terreno político, económico ni doméstico.
Es en base a ese núcleo normativo político que la tradición socialista desde sus orígenes ha defendido la democracia representativa, la ciudadanía universal y el gobierno de la ley. Aquellas medidas se entendían como un conjunto de reglas encaminadas a impedir que emergieran tiranos en el proceso político, y asegurar que las decisiones que emerjan de dicho espacio no sean resultados de arbitrarias voces de poderosos sino de la ley, siendo está última la propiedad emergente del resultado del diálogo republicano entre representantes del soberano, el pueblo. Las primeras demandas de voto universal en Inglaterra fueron los cartistas, parte del emergente movimiento obrero y socialista; la ‘República Social y Democrática’ francesa de mediados del siglo XIX, bajo la dirección de la izquierda heredera del jacobinismo, eliminó el voto censitario; la Segunda República española bajo dirección socialista establece en 1933 el sufragio universal y, antes del Termidor Stalinista, la Revolución rusa elimina la monarquía e impone el voto universal pleno en 1917. La historia puede continuar, pero basta con señalar que dichas reformas políticas impulsadas por socialistas fueron claves en la dirección que iba a tomar el siglo XX, en particular, la consolidación de la democracia política en la posguerra.
Pero, y he aquí una diferencia clave de la tradición socialista en materia de libertades políticas, la protección contra los tiranos vía la democracia representativa, el voto universal y el gobierno de la ley requería de otras reformas adicionales. La libertad también consiste en asegurar a la ciudadanía una base material independiente necesaria para que no emerjan relaciones de dominación a partir de la precariedad material (tanto en la dimensión productiva-económica como reproductiva-de cuidados). Esta idea se puede entender mejor si analizamos su opuesto: la defensa conservadora del voto censitario se sostenía en que los propietarios tenían una base material que les permitía ser independientes y, por lo tanto, les permitía participar como iguales en la esfera pública. Un esclavo, por el contrario, carecía de esa base material, no pudiendo tener una voz propia, y dependiendo su voluntad de lo que dicte el amo. La gran alternativa republicana radical y luego la tradición socialista consistía en expandir el derecho ciudadano en paralelo a una gran redistribución de la propiedad en la sociedad, de forma de garantizar esa independencia material al pueblo. Por eso, las reformas políticas de izquierda en los ejemplos señalados anteriormente siempre vinieron de la mano de reformas agrarias, derechos a sindicatos, salarios mínimos y garantías sociales de bienestar. No hay que olvidar, como señala M. Konczal en su reciente libro Freedom from the market, que en cada una de esas reformas el liberalismo realmente existente siempre se opuso, acusándolas de ser medidas que intervenían artificialmente en el mercado y en la propiedad. Solo posteriormente, cuando ya esas reformas habían ganado el apoyo popular, fue que los liberales integraron esas reformas en sus preceptos.
Finalmente, el socialismo, a diferencia del liberalismo económico, por ejemplo, considera que las grandes empresas, de no estar estructuradas bajo claros ordenamientos institucionales republicanos, devienen endógenamente en dinastías privadas (en palabras de Schumpeter) que ejercen un dominio autoritario sobre el trabajo en la producción (como ha enfáticamente enunciado E. Anderson en su libro Private governments) y un poder estructural sobre el proceso político, amenazando de facto el poder de la ley. Es precisamente por esa amenaza que la tradición socialista le ha agregado a los derechos sociales los derechos económicos del trabajo de participar en la toma de decisiones de la gran empresa e imprimirle una impronta democrática en el seno de la producción a partir de medidas como las que sostuve en la sección anterior.
Así, el socialismo identifica en la democracia representativa y el gobierno de la ley, unido a los derechos sociales, la redistribución del ingreso y la democratización de las unidades económicas, el conjunto de medidas que, precisamente, impiden que la sociedad entre en un camino de servidumbre a partir de las monarquías económicas que emergen en el corazón de la competencia capitalista. El socialismo, de esta forma, no sería tanto un salto hacia ‘adelante’ sino un conjunto de frenos, cortafuegos y murallas de defensa que protegen y aseguran la libertad republicana contra la amenaza, no ya de templos y tronos, sino del capital.
La planificación económica, así visto, no solo debe garantizar el proceso económico, como señalé en la sección anterior, sino ser una infraestructura que asegure esta libertad en clave republicana. Es más, este debiese ser el núcleo que justifica la existencia de la planificación, como una armadura institucional cuyo principio que moviliza su racionalidad sustantiva es asegurar la base material para esta libertad. En efecto, considero que este principio permite diferenciar la planificación socialista de una planificación únicamente desarrollista (cuya racionalidad sustantiva era la industrialización acelerada) o keynesiana (cuya racionalidad está en sostener el orden liberal por medios no-liberales).
IV
Creo que el libro que presenta Martín es un reclamo político a pasar a la ofensiva, a comenzar a reflexionar sobre cómo el momento utópico puede comenzar a erigirse como una realidad práctica y qué nos enseñan los movimientos actuales, tanto en sus éxitos como derrotas, para que, en este presente que nos toca a nosotras y nosotros vivir, podamos avanzar un paso más en esa secular batalla por la libertad. Esto no es un llamado, diría Magritte.
José Miguel Ahumada es integrante del Equipo Editorial de Revista Heterodoxia