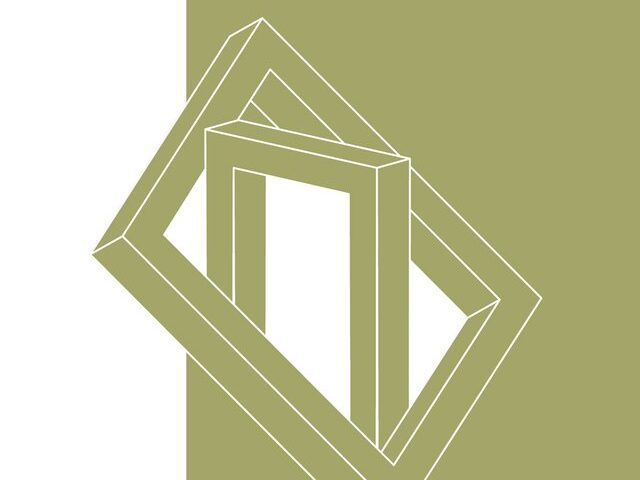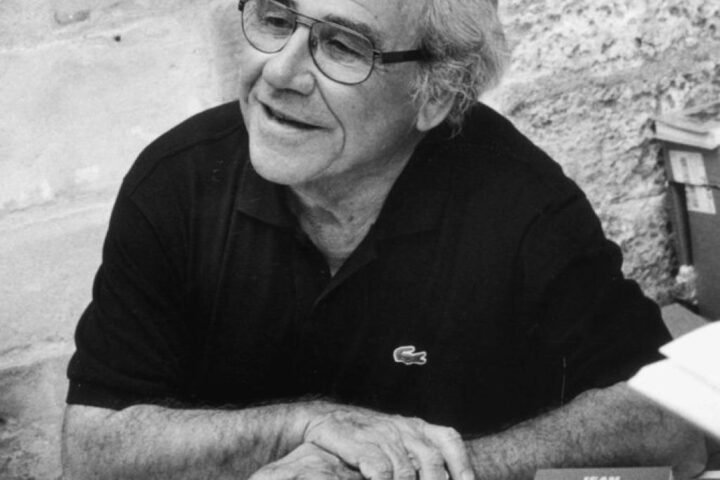I
Comúnmente, las políticas de seguridad social han sido pensadas en base a dos elementos. Primero, su justificación vendría de asumir que cierta pertenencia común nos haría responsables de asegurar un bienestar material mínimo a la población. Segundo, que dicha responsabilidad, sin embargo, implicaría una reducción de la libertad negativa y una interferencia a la propiedad privada de los contribuyentes. En otros términos, los actores creadores de valor en una economía no podrían hacer un uso completo de sus ingresos de acuerdo a sus propios planes (esto es, libremente), sino que serían forzados a ceder parte al Estado para que los asigne de acuerdo a sus propios planes (en este caso, redistribuir ingresos a los que, al no crear valor, carecen de ingresos para sostener una vida ‘digna’).
Establecido estos puntos, el debate sobre qué seguridad social deseamos se limita a determinar cuánto estamos como sociedad dispuestos a sacrificar de libertad negativa y de aceptar la interferencia estatal a la propiedad. O sea, entre la seguridad social y la libertad existiría un juego de suma-cero, donde el aumento de uno implica la reducción del otro. Y es que, como sostenía Isaiah Berlin, los valores que consideramos justos no necesariamente tienen que ser complementarios, bien pueden estar en tensión, teniendo nosotros que determinar un siempre frágil equilibrio entre ambos polos.
En esta tensión, el liberalismo económico únicamente aceptaría cierto traspaso de ingresos de los creadores de valor a los receptores si están bajo una estricta arquitectura institucional que limite en la mayor medida posible el efecto de reducción de libertad que tendría las políticas sociales. Por un lado, los receptores deben demostrar al burócrata su condición de miseria (mediante un sinfín de requisitos que deben ser satisfechos para acceder a dichos ingresos) y, por otro, éste último debe asignar los ingresos en forma focalizada y temporal. Lo anterior con el objetivo de evitar -parafraseando a la diputa Hoffman- que los receptores ‘vivan del Estado’ y que dichas medidas impliquen una mayor ‘extracción’ de recursos de los propietarios hacia los receptores.
En base el anterior razonamiento, ir más allá de esta arquitectura mínima de seguridad social -sujeta a demostración, focalizada y temporal- implicaría afectar en forma creciente la libertad y el derecho a la propiedad, haciendo que la igualdad asfixie la libertad y entrando en un necesario ‘camino de servidumbre’.
II
Lo llamativo del artículo de la filósofa política Elizabeth Anderson ‘Propiedad común: por qué la seguridad social se confundió con socialismo’ es que nos presenta una defensa a la política social universal (esto es, ni focalizada ni mínima ni temporal) no a costa de la libertad y la propiedad, sino precisamente en sus nombres, eliminando la idea de un juego suma-cero entre ambos. Para eso, nos brinda una justificación instrumental y otra sustantiva. La primera es que, de acuerdo a Anderson, la seguridad social se pensó como una alternativa al socialismo. Esto es, para asegurar una base material de existencia garantizada públicamente a la ciudadanía no era necesario avanzar hacia la eliminación de la propiedad y al control público de la producción, sino únicamente asegurar ingresos y servicios públicos a la población sin afectar el control privado de la producción ni al mercado1. Contra Hayek, la seguridad social no sería una ruta al socialismo, sino su freno.
¿Cómo podía justificarse esos flujos de recursos sin afectar la libertad ni la propiedad? Anderson pasa aquí a su justificación sustantiva. La libertad no es únicamente la ausencia de interferencias, como pregona el liberalismo, sino la posibilidad de vivir sin depender del arbitrio ni el capricho de nadie2. En términos económicos, esto implica la posibilidad de tener una base material garantizada que permita que, ante diversas situaciones (desempleo, trabajos no remunerados, trabajos sin contrato, subempleo, etc.), el sujeto no deba depender su existencia material de la caridad privada o pública. Aquí Anderson, recurriendo a la tradición republicana radical de Thomas Paine, sostiene que el Estado debe garantizar un derecho universal y no-discrecional a un flujo de ingresos a todos. Esto no debe entenderse como caridad, sino como un legítimo derecho que tiene toda la población por el hecho de ser ciudadanos, garantizando a todos que no tendrán que estar nunca a merced del capricho de nadie, o sea, su libertad nunca quedará en entredicha por su situación material.
El Estado puede garantizar dicha base material, sostiene Anderson vía Paine, en base a un sistema tributario progresivo y centrado tanto en los ingresos como en la riqueza. ¿Cómo puede Anderson escudarse ante la crítica de que dicho régimen tributario necesariamente afecta el derecho al legítimo goce de los frutos del valor creado por los activos que controlan los actores privados? Bien podría ser que la solución de Anderson asegure cierta libertad como no-dependencia a algunos al costo de reducir la libertad negativa de otros, neutralizando el ‘efecto de libertad’ de la seguridad social que sugiere la autora.
Aquí Anderson toma al pie de la letra el argumento de Paine en Justicia Agraria (1797). Si, siguiendo a John Locke, la propiedad implica el derecho a la posesión de los frutos del trabajo propio, los creadores de valor tendrán el legítimo derecho al control de dichos excedentes. Ahora bien, y he aquí el argumento clave de Paine, el ingreso que obtienen los terratenientes, por ejemplo, es siempre mayor que el que derivaría de su trabajo. Ese excedente por sobre el trabajo corresponde a las cualidades propias de la tierra (su fertilidad) y que, por definición, el terratenientes no contribuyó. Así, dicho excedente es, por naturaleza, una propiedad común de la humanidad, o sea, un derecho de propiedad de la población como un todo y que el terrateniente de apropia ilegítimamente3. Algo similar sucede con el valor de bienes inmobiliario (parte de su valor depende de factores exógenos como conectividad con medios de transporte público, el ambiente del sector, la cultura del barrio, etc.). En general, se deriva de Anderson, el valor producido por una generación depende en gran medida de los activos generados por generaciones anteriores (por la ‘herencia tecnológica común’ a decir de Thorstein Veblen), configurándose una masa de valores que no derivan del trabajo particular del propietario en un presente determinado, sino que son, al igual que la tierra, propiedad colectiva y, por tanto, merecedoras de que los ingresos derivados de los mismos sean materia de distribución colectiva y no de apropiación privada.
Lo interesante de ese razonamiento es que incluso aceptando la visión de Locke de la propiedad es posible justificar la redistribución (para asegurar un derecho universal a la población) sin alterar la premisa básica de la propiedad (cada uno tiene derecho a apropiarse del fruto de su propio trabajo). Si parte importante del valor creado en una sociedad es o resultado de la naturaleza o efecto de un trabajo colectivo, el derecho al uso de esa riqueza es un asunto de decisión colectiva.
Anderson puede concluir, desempolvando creativamente un antiguo republicanismo radical del siglo XIX y principios del siglo XX, que la libertad puede ser resguardada asegurando un derecho de propiedad a ingresos y servicios para todos los ciudadanos por igual (y no solo a partir de la propiedad sobre factores productivos en el mercado, como sostiene el liberalismo económico) y que esto puede justificarse sin afectar el derecho de propiedad sobre el trabajo de nadie (redistribuyendo, vía impuestos, la parte del ingreso no merecido que se apropian actores privados).
Todo esto, contra Hayek, como una forma de hacer que la libertad sea compatible con el libre mercado y como freno al socialismo.
III
El artículo de Anderson es brillante porque sistematiza sólo en un par de páginas ideas complejas en forma coherente y desafiante. A su vez, hace un juego particularmente creativo en tanto logra, sin salirse de las premisas liberales clásicas (libertad, mercado y respeto a la propiedad), defender un sistema de seguridad social universal como alternativa al socialismo.
Anderson, como hemos comentado, presenta dos ideas: (1) su solución es una alternativa al socialismo y (2) la libertad (como no dependencia) puede sostenerse en una sociedad de mercado de estar mediada por una extensa red de protección social universal.
¿Es la seguridad social una alternativa al socialismo? Anderson nunca define qué entiende por socialismo e incluso afirma que la posición más cercana a Paine vino precisamente de un socialista como William Beveridge. Es verdad que Bismarck erigió un primer sistema de seguridad social como alternativa a la avanzada socialista, pero eso fue más bien un intento de apropiarse y conducir un ciclo de demandas que emergieron precisamente del movimiento obrero y socialista (las medidas de Bismarck ya estaban contenidas en el programa de la socialdemocracia alemana y por lo mismo puso en ilegalidad al SDP). La idea de un seguro social universal que reduzca la dependencia del trabajo a su salario en el mercado (o sea que desmercantilice parte de la condición del trabajo) fue, en efecto, una de las primeras demandas del movimiento socialista en la era industrial. Lo interesante es que los socialistas siempre vincularon esa demanda a otras: por ejemplo, entre otras, la reducción de la jornada laboral y el voto universal. ¿Qué tenían en común la seguridad social, la reducción de la jornada laboral y el voto universal? Para la tradición socialista, esas tres medidas tenían como eje no únicamente la mejora material, sino el que aumentaban la libertad de la población, esto es, hacían que la población pudiera vivir sin depender del contrato asimétrico con el capital, pudiera ganar tiempo de autonomía (no estar todo el día sometido a la voluntad del capital) y no dependiera de la arbitrariedad de un monarca o una oligarquía para determinar los fines que se propone la sociedad. En sus orígenes, el liberalismo económico tendía a oponerse a las primeras dos y tener serias dudas respecto a la tercera, mientras el conservadurismo aceptaba las primeras pero se oponía a lo que pudiera la democracia generar en las tradiciones y costumbres arraigadas en el orden. Como tradición política-práctica, únicamente fue el socialismo el que defendió, a costa de represión y tortura de sus tropas, la libertad como no dependencia4.
Anderson considera que la seguridad social universal podía presentarse como una alternativa a la demanda de una profundización en la socialización de la producción. Es verdad que para muchas elites aquello fue una táctica a seguir (lo que Gramsci definía como ‘revolución pasiva’, cambiar elementos del orden social para impedir que el orden mismo sea puesto en jaque), pero para el socialismo la demanda de la seguridad social era un trinchera más de una larga batalla por erigir una nueva hegemonía. En otras palabras, las luchas por una reducción de la jornada laboral, por el salario mínimo, seguro de desempleo, pensiones públicas, educación pública, etc. eran no solo medidas para erigir una arquitectura que asegure una libertad como no dependencia, sino terrenos de formación de sujetos políticos. Esto es, dichas batallas concretas configuran experiencias, organizaciones, redes de apoyo y solidaridades en fábricas, barrios, familias y localidades que erigen -en la lucha misma- un agente político. El actor político no precede la lucha, sino que se configura con ella (‘la lucha crea a la clase’, decía E.P. Thompson). El triunfo en dichas batallas hacía que la libertad como no dependencia se hiciera experiencia y realidad, se contrapusiera a la libertad de las oligarquía y se fuera constituyendo como una verdadera contrahegemonía en una guerra de posiciones permanente. En eso, tanto socialistas revolucionarios como reformistas, tanto socialdemócratas como radicales, estaban de acuerdo.
La demanda de la seguridad social universal, así visto, está en el corazón de la tradición socialista. En este punto, Hayek tiene razón.
IV
El punto anterior sobre socialismo nos lleva al segundo tema del artículo de Anderson, ¿puede la libertad (como no dependencia) sostenerse en una sociedad de mercado de estar mediada por una extensa red de protección social universal? Para Anderson la independencia viene determinada por la capacidad de acceder a ingresos en forma autónoma (ya sea a partir del control de un activo o a partir del trabajo individual) y sin necesidad de recurrir a la caridad privada o pública. A partir de eso Anderson defiende la necesidad, contra Hayek y la tradición libertaria, de un seguro universal que asegure dicha independencia a población que no carezca de activos o que su trabajo sea precario o no remunerado, de forma de asegurar que no deban caer en la servidumbre de la caridad y la dependencia.
La propuesta de Anderson en el artículo sería un eficaz antídoto a la dependencia y la servidumbre si el capitalismo únicamente consistiera en una ‘sociedad de mercado’ donde lo social se reduce a un espacio de intercambio de mercancías entre actores propietarios en base a cálculos instrumentales. Sin embargo, y a pesar de Polanyi, el capitalismo es algo más que una sociedad de mercado. En específico, parte determinante de su dinámica sucede en el terreno de las jerarquías y organizaciones en específico la empresa (Simon, 1991). En esta dimensión, los socialistas sostenemos que se generan dos nuevas relaciones de dependencia. La primera es interna a la empresa y la segunda es entre la empresa y la sociedad política.
En relación a la primera, el capital tiene un control centralizado de la producción y el trabajo, al margen de si tiene acceso a un seguro social, debe someterse a la dirección central, perdiendo soberanía sobre la producción y careciendo de voz en lo relativo al uso de los excedentes de la misma5. En relación a la segunda dimensión, el capital, en tanto dueño del excedente, posee un poder que deriva del control de un recurso clave para la sociedad como un todo: la inversión. Es la inversión la que determina el nivel de empleo, los ingresos agregados y, por tanto, la capacidad recaudatoria del Estado, por lo que quien controla privadamente ese recurso puede, exitosamente, hacer que la sociedad política para su reproducción dependa de su voluntad (Block, 1977).
Anderson no es en absoluto ciega a la primera dimensión. En importantes contribuciones ha enfatizado las relaciones de dependencia y arbitrariedad que suceden entre capital y trabajo dentro de la empresa (Anderson, 2017; 2015), llegando incluso a tratar a la gran empresa en la actualidad como verdaderos gobiernos privados con una estructura interna stalinista y totalitaria (2017). Lo anterior es un punto clave, en tanto reconoce explícitamente que relaciones de dependencia y de dominación suceden ‘por debajo’ de la dimensión del mercado que trata en este artículo, agregando a las políticas de seguridad social una batería de medidas públicas tendientes ‘…al objetivo de reemplazar al gobierno privado por un gobierno público’ (2017:65). Por aquello Anderson entiende (1) asegurar la opción de salida6 (2) asegurar el respeto a la ley (3) asegurar derechos constitucionales y (4) aumentar la voz de los trabajadores en las decisiones. Este último punto es el más radical de su propuesta y sugiere volver a pensar en un estilo de co-gobierno empresarial estilo alemán con el objetivo de imponer principios democráticos a la gestión empresarial7.
Así visto, Anderson avanza a pasos agigantados en dar cuenta (y brindar posibles soluciones) a los problemas de dependencia y dominación dentro del mercado e incluso dentro de la dimensión productiva. Sin embargo, la dimensión relativa al control privado de la inversión (y a través de esta, del ejercicio de poder sobre la república) queda eximida de su crítica. Esto puede tener diversas explicaciones. Primero, Anderson pone su atención en las dimensiones inter-personales de poder (la dependencia de un sujeto a la caridad de otro, la sujeción del trabajador a la arbitrariedad de un capitalista en concreto), pero las dimensiones estructurales (esto es, el ejercicio impersonal de las decisiones de inversión privadas ante cambios en políticas de una república) quedan fuera de su campo de visión. Segundo, es una premisa muy convencional sostener que los mecanismos impersonales del mercado, si bien ciegos a la precariedad de algunos y las jerarquías internas en la empresa, es un buen mecanismo para (a través de la compulsión de la competencia) frenar el poder de mercado de actores privados, quitando poder discrecional al privado para hacer uso de la inversión en forma ‘política’. El mercado, así visto, impide que el actor privado ejerza poder.
Aquellas ideas podrían tener validez en contexto de libre mercado de pequeñas empresas precio-aceptantes pero, como recordaba tempranamente Keynes (1926), la característica del capitalismo de su época era precisamente que las grandes sociedades anónimas habían llegado a tal nivel de escala y de diversificación de sus canastas de inversión que permitía que sus decisiones de inversión estuvieran ya no solo determinadas por la rentabilidad de corto plazo de sus accionistas sino también por decisiones estratégicas de largo plazo que incluían la dimensión política (mantener lazos con consumidores, con el gobierno, con el público, etc.)8. Aquello llamaba, decía Keynes, a considerar dichas unidades ya no como empresas individuales sino como corporaciones públicas (en tanto ya actuaban de acuerdo a principios políticos).
La advertencia de Keynes es decisiva, en tanto implica dos cosas: (1) los mecanismos impersonales del mercado ya no cumplían su mecanismo neutralizador y, por tanto, (2) los conglomerados, a través de su poder económico (control de la inversión) podían hacer un uso político del mismo9. A partir de esa perspectiva, la conclusión socialista es clara: si esos conglomerados son, parafraseando a Anderson (2017) ‘gobiernos privados’ cuyas decisiones y amenazas impactan decisivamente las políticas de una república y determinan, en la práctica, el patrón de crecimiento del país, es necesario, en nombre de la autonomía de la república, establecer alguna forma de control público de la inversión. Esto por dos motivos, uno de carácter político y otro de carácter económico.
Primero, si libertad es vivir sin depender de la voluntad arbitraria de otro (como defiende Anderson y nosotros) y la república es la forma política en que se materializa ese objetivo (donde las decisiones no las toma un actor privado sino que derivan de la discusión pública entre iguales en un auto-gobierno10), cualquier gobierno privado que posea el poder de influir en las decisiones colectivas de la república estaría minando esa arquitectura de la libertad. Se hace necesario, por tanto, en nombre de la libertad, que ese poder económico sea ‘republicanizado’11. Aquello implica algo clave: la forma de la propiedad de la producción debe adaptarse a los requisitos de la república y no al revés. O, en términos de John Stuart Mill: “No son los asuntos humanos los que deben adaptarse a una determinada idea de propiedad, sino ella la que tiene que hacerlo a las actuales ideas y al desarrollo y mejora de los asuntos humanos.”. Así visto, Si los asuntos humanos hoy tienen como horizonte la forma de una república democrática, es materia de deliberación entre iguales el determinar las funciones y formas que debe tener la propiedad privada para que sea compatible con una sociedad de libres e iguales.
Segundo, y particularmente para casos de economías como la chilena, las decisiones de inversión realizadas por los conglomerados han generado, como resultado agregado, un tipo de acumulación periférico, centrado la acumulación de rentas derivadas de su patrón de especialización exportador extractivo (celulosa, cobre, salmón, etc.), de rentas financieras (financiarización del consumo y ciclo de endeudamiento) y de rentas comerciales (a partir del control de cadenas de valor como en el retail). Este tipo de acumulación ha generado un estancamiento sostenido desde hace casi una década, una heterogeneidad productiva interna profunda, empleos precarios, una alta desigualdad entre la población y una destrucción medioambiental en diversas partes del país. Aquel tipo de crecimiento, por tanto, limita las posibilidades de que Chile cierre brechas productivas y de ingresos con la frontera tecnológica (o sea, subir en la ‘escalera del desarrollo’, parafraseando a Ha-Joon Chang) y asegure un crecimiento sostenible en el largo plazo que genere un patrón distributivo y empleos de calidad que sean compatibles con una república democrática.
Como ya comenté en una columna anterior para esta revista (ver aquí), una forma de afrontar esa situación es aprender de los casos exitosos de desarrollo, y en estos, el Estado ha logrado tener un control importante sobre la dirección de la inversión para erigir sectores económicos tecnológicamente dinámicos y superar el patrón extractivo. Esta direccionalidad pública ha implicado una creatividad institucional que va desde el rol empresarial de empresas estatales, el uso del sistema financiero para objetivos de inversión de largo plazo, una arquitectura institucional que articula inversiones privadas con el tejido productivo local y la coordinación pública-privada de proyectos económicos. En efecto, esto es lo que tradicionalmente se ha visto expresado en un Estado desarrollista en los casos de Finlandia, Suecia, Noruega, o Corea del Sur.
V
Como hemos visto, la perspectiva de Anderson sobre la forma de compatibilizar libertad con propiedad y mercado es, como sostiene el artículo que comentamos, vía una extensa red de protección social universal y, como afirma en otros textos, vía brindar más voz y hacer valer el derecho de los trabajadores en las estructuras internas de los gobiernos privados de las empresas. Sugerimos que esas demandas de seguridad social y voz de trabajadores eran también una demanda históricamente socialista, pero que la tradición socialista también agregaba otra dimensión donde suceden relaciones de dominación (más allá de las relaciones inter-personales en el mercado y en la producción que observa Anderson), que es la que sucede a nivel estructural a partir del control privado de la inversión. Para eso, la demanda de un control público de la inversión devenía en otra condición clave para asegurar la libertad entendida en su sentido más profundo.
Lo que nos queda por preguntar es, si aceptamos que para alcanzar la libertad se hace necesaria una amplia ingeniería institucional en el terreno del mercado, de la producción y de la inversión, ¿en qué queda el capitalismo?. Mal que mal, el capitalismo se caracteriza precisamente por su tendencia endógena a la mercantilización de los pilares de la reproducción social (las expansión de las mercancías ficticias a decir de Polanyi), al ejercicio autoritario de la empresa (la racionalización de la producción, en palabras de Weber) y al control privado de la inversión. Una propuesta que le ponga crecientes cercos al primero (vía seguro social universal), democratice el segundo (dando voz y co-participación a los trabajadores) y socialice el tercero (vía un control. público de la inversión), ¿es compatible en el largo plazo con el capitalismo como sistema social? Es una pregunta abierta, pero la historia nos señala que, contra el sueño de la socialdemocracia, probablemente no sea posible. Y esto no por razones técnicas. Hace ya tiempo Kakecki (1943) sostenía que el pleno empleo como política pública generaba, como efecto, no solo el potencial pleno uso de las capacidades productivas, sino el empoderamiento del trabajo sobre el capital y el aumento del poder de decisión del estado sobre la inversión. Ambas minaban el poder que el capital necesita para dirigir la producción hacia su propia acumulación, ‘politizando’ la producción, impactando la tasa de ganancia e impactando en el dinamismo económico12.
De esta forma, si el objetivo centrado en asegurar la libertad en sus diversas dimensiones (independencia material, voz en la producción y dirección pública de la inversión) no es compatible con el capitalismo, pues, a pesar de lo que podría defender Anderson, ya no estamos en presencia de una variedad de capitalismo, sino directamente de socialismo.
1 Como sostiene Anderson ‘la seguridad social, tanto en la teoría como en la práctica, se erigió como una defense a la propiedad privada y en contra las amenazas comunistas y socialistas’.
2 Esta definición de libertad como la vida que no depende su existencia de la voluntad de otro, como sí sucede con los esclavos es, de hecho, la definición original de libertad. Por ejemplo, Elefthería en griego significa tanto libertad como aquél que no es esclavo.
3 Este punto -que sectores económicos obtienen ingresos-no-merecidos que merecen ser públicamente gestionados- fue parte del núcleo duro de la economía política de una tradición europea surgida en las primeras décadas del siglo XX, que se podría definir como social-liberalismo. Esta tradición emerge como un intento dentro del liberalismo de responder a la evolución del capitalismo industrial, que había girado hacia un orden oligopólico y donde el mercado ya no podía poner freno a través de la competencia a la emergencia de poderes privados (los emergentes conglomerados económicos) se enfocó en volver a poner al Estado como un redistribuidor. Aquí probablemente es Leonard Hobbhouse (1911) el que propone la visión normativa del enfoque y John Hobson (1937) el que propone su economía política.
4 El argumento de Anderson se basa, como hemos comentado, en las ideas de Thomas Paine, pero curiosamente las mismas ideas, pero desarrolladas con mayor claridad y sistematicidad, fueron elaboradas (y, cosa no menor, llevadas a la práctica y poniendo el pellejo en juego -la cabeza, mas concretamente) por el líder popular jacobino Maximilien Robespierre (el padre de lo que hoy denominados como ‘izquierda’). Esto da para un artículo diferente, pero solo basta señalar que el jacobino defendió la eliminación de raíz de la monarquía, la consolidación de la república, la reforma agraria, el control de precios agrícolas contra especuladores, la eliminación del voto censitario para asegurar, como propuso en la redacción de la Constitución de 1794, el ‘derecho a la existencia’ por sobre el derecho a la propiedad y garantizar las relaciones horizontes de ciudadanía como alternativa a las relaciones de servidumbre monárquicas. A dicha batería de medidas republicanas Robespierre la denominó como la ‘economía política popular’ en contraposición a la economía política tiránica (ver Gauthier, 2005).
5 Esto no implica que la seguridad social o las políticas de desmercantilización que se derivan de un Estado de Bienestar no tengan un impacto en la relación capital/trabajo. La tienen. La dependencia del trabajo al capital deriva de que el primero depende materialmente del contrato que le provea el segundo, por lo que, a menor (mayor) dependencia, menos (mayor) es el poder de negociación que posea el capital. Sin embargo, si bien las políticas de desmercantilización típicas del Estado de Bienestar presionan a una mayor nivelación de las relaciones capital/trabajo en la producción, no superan esa jerarquía, solo la merman. Quizás el momento en que esas dos opciones estratégicas (‘nivelar la cancha’ a partir de seguro social y ‘aumentar el poder del trabajo’ dentro de la empresa) mostraron sus potencialidades y límites políticos fue en el caso sueco, donde las políticas de nivelación de la cancha no pudieron, finalmente, dar el salto al control democrático de la producción, como lo atestiguó el desenlace del Plan Rehn-Meidner sueco.
6 Aquí hace referencia a eliminar las cláusulas de no-competencia que suceden en algunos mercados laborales que restringen la posibilidad del trabajador de cambiar de jefe.
7 Sobre esta línea de estrategia política, Ferreras (2017) propone una justificación y medidas concretas que profundizan este principio republicano de gestión empresarial
8 Para un análisis de cómo esa forma que adquieren los mercados (oligopólicas) y las estructura empresarial (grandes sociedades anónimas con una canasta diversificada de inversiones) impacta en la propia teoría neoclásica de comprender la función de la competencia en ‘minimizar’ el poder de los actores privados, ver Galbraith (1952).
9 En estricto rigor no es necesario que haya un mercado concentrado para que el efecto de poder estructural del capital se despliegue. Aunque sean pequeñas empresas precio-aceptantes es posible que, ante una medida contra sus intereses (impuestos a la ganancia, pongamos por caso), actúen espontáneamente absteniéndose de invertir. Este punto ha sido tratado por Lindblom (1982). Aunque teóricamente es razonablemente, el argumento asume un impacto igualmente negativo de una medida en los diversos capitales, lo que los llevaría a desistir de invertir en forma lo suficientemente masiva para impactar en la medida política. Sin embargo, si el capital es heterogéneo (se condensa en diversos sectores económicos con intereses diferentes, por tanto) y disperso, es poco probable que el efecto de abstenerse de invertir sea lo suficientemente grande para tener un impacto político relevante. Si el capital está concentrado, sin embargo, es más probable que un medida que impacte sus intereses devenga en una amenaza de desinversión que haga que la medida sea modificada o eliminada.
10 Esta conexión entre libertad como no dependencia y el auto-gobierno como condición de esa libertad y cómo esa concepción de libertad está histórica y conceptualmente en oposición a la visión hoy predominante de libertad está bellamente retratada en Di Dijn (2020) y Domenech (2019).
11 La forma específica que adquiera esa ‘republicanización’ supera los límites de este artículo, pero basta señalar que existen diversas experiencias que ayudan a pensar pragmáticamente formas dar un uso republicano a la inversión agregada de la nación. Por ejemplo, el uso de fondos soberanos para ‘socializar’ grandes conglomerados (acceder a juntas directivas a partir de la adquisición de mayorías accionariales) es una opción que Finlandia ha practicado a partir de su holding financiero Solidium. O también el control del sector petrolero en Noruega a partir de una combinación de control estatal (a partir de Equinor que controla el 70% de las operaciones del crudo y otras empresas controladas por ministerios del gobierno) y arquitectura pública que determina específicas funciones a las inversiones privadas y obligaba a entablar redes productivas con capitales nacionales (este último pilar duró hasta la entrada de Noruega al Mercado Común Europeo).
12 Esto es lo que sucedió efectivamente en el mundo europeo (ver Streeck 2014; Marglin & Schor, 1991) y que tuvo como respuesta estratégica del capital el nuevo ciclo de mercantilización y privatización, comúnmente llamado ‘neoliberalismo’ (ver Glyn, 2007; Harvey, 2007).