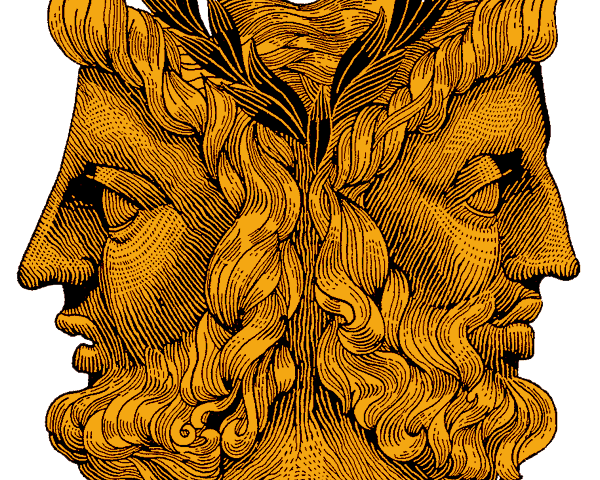I
Y ‘familia’ – del latín famuli: esclavos, siervos – seguía denotando, como en la Edad Media, no sólo el núcleo restringido de parentesco, sino el amplio conjunto de individuos que, para vivir, dependían de un señor.
Antoni Domènech
A partir de los resultados del plebiscito celebrado el 25 de octubre pasado, el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Carlos Eichholz, se pregunta por qué casi únicamente en tres de las comunas más ricas del país ganó el rechazo. Eichholz sostiene que lo más probable es que exista una elite sin empatía, desconectada del sentir de la mayoría e incapaz de brindar algún proyecto de pertenencia e identidad a la sociedad. Aquella idea, en estricto rigor, es en principio correcta, pero también demasiado evidente. Tan evidente, que ya parece una simpleza hacerlo notar. Lo novedoso de lo que afirma Eichholz está en otro registro, en cómo presenta el asunto en cuestión.
Eichholz relata el problema en clave doméstica, a través de la metáfora familiar. Así, a través de la imagen del padre ausente, aquel que no se preocupó de su hijo ni se vinculó emocionalmente al sentir de su prole, presenta su hipótesis central: la elite-padre engendró, en su empresarialidad económica, unas clases medias-hijos que, ante la carencia de una guía normativa, fueron absorbidas en un espiral de crecientes expectativas. Esas expectativas no son ya materiales, sino identitarias (por eso el autor no ve en la desigualdad un problema relevante) y llevan al niño/a a una revuelta movida por una necesidad freudiana de ‘matar al padre’ para ganar reconocimiento.
La primera reacción que puede generar la columna de Eichholz y su paternalismo tan extemporáneo, es la risa, especialmente porque antes que intentar explicar el asunto, el autor parece buscar desesperadamente llenar de confianza a la elite, volver a decirles que, después de todo, siguen siendo los padres y esa revuelta ingobernable a sus ojos es protagonizada por sus hijos.
Pero detrás de lo que dice el autor hay una verdad. La metáfora doméstica que utiliza para comprender la estructura social hay que tomársela en serio. En el corazón de la idea de familia existe siempre una relación vertical y de dependencia de los padres sobre los hijos. Estos últimos dependen materialmente de la voluntad de los primeros y, por tanto, los padres tienen la potestad sobre ellos. Uno habla, el otro obedece. No por nada, como nos recuerda Domenech en la cita con que se inicia esta columna, en la definición misma de ‘familia’ está la idea de servidumbre. Las relaciones ‘paternales’ del blanco-amo sobre el negro-esclavo, del latifundista sobre los siervos, o del capital sobre el trabajo, tienen precisamente eso en común, son todas relaciones verticales y de dependencia. Y eso lo sabe Eichholz: los ejemplos con que presenta su argumento son, precisamente, las relaciones de padre-hijo, el empresario-trabajador y el blanco amo – esclavo negro sometido.
Lo clave del asunto es que la metáfora que se utiliza aquí refleja las características profundas de la estructura social chilena, a saber, de ser una amplia red de relaciones verticales de dependencia. Las relaciones de dependencia que ejerce la gran empresa sobre las pyme, el patrón sobre el trabajo, el capital sobre el Estado, Santiago sobre las provincias o las relaciones patriarcales en la unidad doméstica y en la sociedad civil, forman, en su conjunto, un vasto espacio de ‘dominios paternales’.
Esos ‘dominios paternales’, sin embargo, han convivido exitosamente con una democracia liberal como la chilena. La estabilidad que añora Eichholz es precisamente aquella. A lo largo de las décadas, los procedimientos democráticos formales (elecciones libres, concurrentes, división de poderes, etc.), donde todos/as nos identificamos en un plano de igualdad (esto es, como ciudadanos/as con los mismos derechos y deberes y poder de votar) se han erigido sobre pilares paternales en todos los ámbitos de la sociedad civil. En pocas palabras, en periodos de elecciones somos formalmente libres y todos/as nos vemos como iguales, pero en el resto del tiempo, la vida social y política es una gran masa de paternalismos verticales. Uno/a podría atreverse incluso a pensar en eso como el gran ‘acuerdo’ de la política post-dictatorial.
II
¿Qué hacer? Diré de una vez cuál es mi pensamiento; pensamiento que me traerá el odio de todos los propietarios … es necesario quitar sus tierras a los ricos y distribuirlas entre los pobres.
Santiago Arcos
Lo anterior, a nuestro juicio, es el punto ciego determinante de la democracia liberal. A saber, asegura una igualdad formal, pero es ciega ante el resto de las relaciones de dependencia y dominación que suceden en el seno de la sociedad civil. Promete igualdad sobre la base de múltiples desigualdades y dependencias sobredeterminadas. La igualdad democrática (aquella donde todos/as nos tenemos y nos reconocemos con el mismo derecho y poder para participar en el espacio donde definimos soberanamente los objetivos que nos proponemos como sociedad), de este modo, se limita a civilizar una muy pequeña dimensión de la vida política, dejando a la dominación paternal la potestad sobre todo lo demás. Así lo habría reclamado Valentín Letelier en la segunda década del siglo XX:
“mientras el derecho escrito nos halaga con la ilusión de que vivimos en una perfecta democracia, el derecho real, el derecho que la exégesis ignora, nos tiene sujetos a una oligarquía tan corrupta como diminuta”
Pero aquello es, siempre, inestable. Nada puede impedir que la ciudadanía no reconozca la flagrante contradicción: se promete igualdad en ‘la política’ para luego volver a la dependencia y verticalidad en la familia, empresa, iglesia, comercio, etc. Se vota como ciudadano/as, pero se vive como hijo/a. Eichholz no deja de tener razón en eso. Solo que su propuesta es que los padres conduzcan de nuevo a los/as hijos/as a legitimar, otra vez, esa relación familiar. Por eso sostiene que el asunto no es la desigualdad, sino el reconocimiento. Pero en eso, aunque sospechamos que ya lo sabe, se equivoca.
Tal como hay que tomarse en serio la metáfora familiar que propone el autor, hay que tomarse aún más en serio la demanda de dignidad que propone el pueblo. Dignidad, como ya hemos sostenido anteriormente, es una palabra que apela a un derecho inalienable de poder vivir en forma independiente, de poder gobernarse a sí mismo/a y no estar sujeto/a a dependencia arbitraria alguna. Es, en último término, un llamado a emanciparse, a dejar la relación paternal y alcanzar, a decir de Kant, la mayoría de edad. En cierta medida, en ese llamado de la calle hay más Ilustración que en toda la democracia liberal y su matrimonio con las dominaciones paternalistas en Chile. Hay un llamado a, para que esa democracia procedimental no sea mero papel mojado sobre el cual liberalismo aplaude, inundar todas las esferas sociales de ese principio de igualdad democrática.
Lo peligroso de la palabra dignidad, así visto, es que es transversal a todas las relaciones de dependencia paternal que Eichholz busca sostener. Las atraviesa y les exige su disolución inmediata.
Santiago Arcos comprendía muy bien aquello cuando sostenía (siguiendo los pasos de Rousseau, Jefferson y Robespierre) que, para que la República signifique algo, había que redistribuir la propiedad de la tierra. O sea, para que la ciudadanía pueda ser practicada en formal real, era deber de la República asegurar las bases materiales para la vida sin-dependencia, para la ciudadanía en su sentido fuerte, para ser libre en términos republicanos. Eso implicaba, nada más ni nada menos, la radical reforma agraria y la superación del hacendado (el primer ‘padre’ del Chile del siglo XIX).
La dignidad es esa idea -o ‘significante vacío’, para quienes encuentran virtud en repetir la fraseología de moda- que conecta precisamente lo que la democracia liberal omite: la democracia con el asegurar una estructura material que garantice que todos/as puedan vivir sin depender de ninguna arbitrariedad paternal, inundando, de este modo, de República a la vida social, a la familia, a la escuela, a la empresa, al Estado. Y aquello parte por problematizar las bases económicas de esa relación doméstica. Si Santiago Arcos propuso la reforma agraria, quizás la pregunta más relevante para el Chile que comienza hoy es: ¿qué tipo de reforma agraria debemos hacer hoy para garantizar que ‘la dignidad se haga costumbre’?
Eichholz pudo haber escrito algo burdamente elitista, pero las ideas subyacentes de su escrito son profundas y dan cuenta de la tensión clave de lo que estamos viviendo. Él busca convencer que lo que falta es volver a llenar de legitimidad a las relaciones familiares y domésticas, nosotros/as, por el contrario, sostenemos que estas deben ser disueltas por el proyecto ilustrado de la dignidad. Eichholz, como intelectual del orden, defiende el antiguo régimen, nosotros/as la República incipiente.