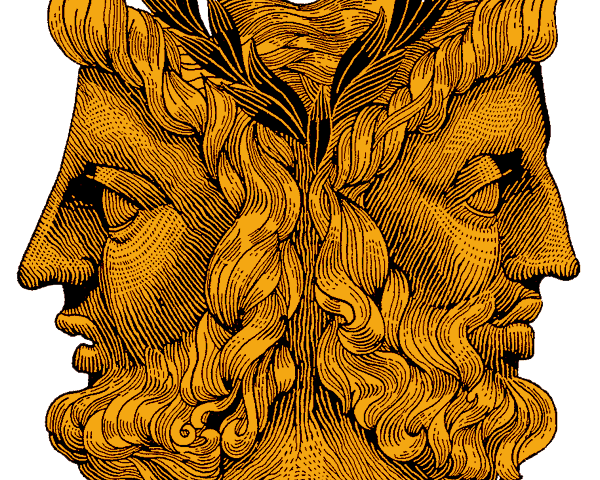“La gradualidad no explica nada sin los saltos. ¡Los saltos!”
Lenin
La discusión que generó la autodefinición de Lavín como socialdemócrata es relevante. Pero no por el personaje en cuestión, tampoco porque dicha discusión brindara ideas para pensar la estrategia política hoy, menos porque permitiera pensar el asunto de la socialdemocracia bajo nuevas luces.
El debate fue relevante precisamente porque dejó en evidencia que para parte importante de la izquierda (tanto de la antigua guardia como de las nuevas generaciones), la socialdemocracia aún pareciera ser algo que merece ser defendida de impostores para resguardar su dignidad, que incita a volver a discutir sus orígenes estratégicos para mostrar su potencial radicalidad, y que, finalmente, convoca a mirar por ejemplo, ‘la época de oro del capitalismo’ bajo la hegemonía socialdemócrata (1945-1975) con ojos melancólicos y esperanzados que, de nuevo, pueda volver algo como aquello.
El esquema del debate ha sido bien convencional: se argumenta que la socialdemocracia se caracterizó por ser la defensora durante el siglo XX de los derechos universales, la democracia política y de fuertes medidas redistributivas. Luego se dice que Lavín durante su carrera política ha estado lejos de representar dichos principios de acción y se concluye, por tanto, que el personaje solo puede estar actuando en forma oportunista, detectando, con buen olfato político, que la hegemonía neoliberal está en bancarrota y todo parece indicar que los principios anteriores devendrán en mínimos básicos para un nuevo consenso político. La declaración de Lavín, así visto, habla mal de él (su oportunismo sin límites), pero bien de la socialdemocracia. Solo basta dejar en claro lo que esta última ha sido y puede volver a ser.
El problema de lo anterior es que los términos del debate han intencionadamente dejado a la socialdemocracia, tanto como enfoque como praxis, en una posición demasiado cómoda. Y la comodidad de las hipótesis tienden a estar correlacionadas con cuán erróneas son.
I
Lo cierto es que el elemento distintivo de la socialdemocracia no es la defensa de derechos universales, democracia y redistribución. Aquellas han sido demandas históricas de la gran familia socialista desde sus orígenes (los cartistas ingleses demandando voto universal, las primeras organizaciones obreras exigiendo derechos laborales y reducción en la jornada, etc.). Era un mínimo común de las diversas corrientes socialistas (comunistas, libertarias, comunitarias, socialdemócratas, gremiales, etc.) la idea de que, para proteger la cohesión social de las fuerzas desestabilizadoras que genera el mercado capitalistas era necesario erigir cortafuegos sociales (organizaciones sociales, sindicatos, partidos), restricciones legales (jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, seguros de desempleo, etc.), barreras políticas (negociación colectiva, participación obrera en juntas directivas, etc.) y murallas económicas (redistribución de ingresos, nacionalizaciones, etc.) a la competencia capitalista.
Aquellos mínimos eran también compartidos por otras corrientes ajenas a la gran familia socialista. El conservadurismo comunitarista (social-católico, feudal, monárquico, etc.) también realizaba críticas similares al mercado capitalista: este destruye la raigambre normativa de comunidades donde los sujetos se sentían protegidos y cobijados por una pertenencia común. Reconstruir esos lazos eran otras formas de poner límites a la intemperie social a la que la competencia capitalista lanza al mundo del trabajo.
¿Qué es, por tanto, lo particular de la tradición socialista? Era un elemento decisivo: la comunidad donde los sujetos debían arraigarse y protegerse del mercado capitalista no podía ser una cualquiera. No podía implicar la protección al mercado a cambio de sometimiento a los caprichos de la Iglesia, de las tradiciones, las costumbres, ni siquiera de la burocracia. Esa comunidad tenía que tener características específicas: debía ser una comunidad que garantizara una base material independiente de existencia a mujeres y hombres para que puedan así tener una vida de libres e iguales. Esto es, de vivir sin depender de los caprichos de ninguna elite. A esa proyecto de asegurar la base material de existencia que permitiera que los derechos políticos y civiles de una República no sean papel mojado, y que requería una reestructuración profunda de las relaciones de propiedad en la sociedad, se le denominó como socialismo (Domenech, 2018).
Pues bien, la socialdemocracia es parte de esa gran familia, qué duda cabe. Su trayectoria histórica recorre el siglo XIX, y más extensamente el siglo XX, con variantes por derecha y por izquierda de sí misma. Una primera socialdemocracia, de fines del siglo XIX, nucleada en un sindicalismo extendido y contracultural que contemplaba desde escuelas, fábricas hasta funerarias socialdemócratas, con la premisa de que el capitalismo era un sistema ad portas de su muerte y que las instituciones contraculturales creadas por el mundo obrero ocuparían su lugar como un tránsito inevitable al socialismo. Una segunda socialdemocracia, estabilizadora del capitalismo post crack del 29, que asienta sus bases en diversos paquetes de reformas financieras contra cíclicas y que lidia con la fractura de sus corrientes internas por izquierda y por derecha. Una tercera socialdemocracia, post segunda guerra mundial, que renuncia al programa histórico del sindicalismo (el control obrero de las empresas) por una co-gestión del crecimiento económico a través de un nuevo rol del sindicato en la fijación de salarios y derechos laborales: la llamada época dorada. Y Finalmente, una socialdemocracia que promueve agresivas contrarreformas financieras de carácter expropiatorio, conocida como la tercera vía. Pero, ¿cuál es su elemento distintivo? Consideramos que ese elemento no es normativo sino estratégico: la certeza de que las reformas son posibles vía un acuerdo sostenible en el largo plazo con las elites económicas. En otras palabras, el capital podía ceder espacios claves del poder sobre la reproducción económica (a tal punto de permitir que mute la sociedad entera) no solo como concesiones tácticas (a la espera de un nuevo escenario para volver al ataque), sino como acuerdos de principio. Lo que distinguía a la socialdemocracia de otras corrientes de carácter revolucionario no era el asunto de reformas desmercantilizadoras o medidas de profundización democrática (todos estaban de acuerdo en aquello), sino en si dichas reformas podían ser sostenibles en el largo plazo sin que la elite respondiera en forma crecientemente beligerante.
En otros términos, la estrategia de gradualidad en política, de un avance lineal y progresivo de reformas que vayan cambiando, en forma estable, sin rupturas ni polarizaciones, la sociedad capitalista, constituye el núcleo duro del pensamiento socialdemócrata, su distanciamiento de otras tradiciones de la familia socialista e incluso su historicismo teleológico (la historia avanza irremediablemente hacia el socialismo). En efecto, es lo que caracterizó al socialismo ‘evolutivo’ de Bernstein de la primera parte del siglo XX: la política, como la naturaleza, no da saltos, solo cambios cuantitativos. El tiempo de la política, de esta forma, se acomodaba a la gradualidad lineal de Kaustky y su ‘acumulación pasiva de fuerzas’. El acontecimiento, las rupturas, la coyunturas críticas son dinámicas ajenas (e incluso materia de sospecha de ‘voluntarismo inorgánico’) de los tiempos parlamentarios y progresivos de la tradición socialdemócrata (ver Bensaid, 2010).
Aquella tradición, hace falta recordar, en su visión gradual y sospechosa a los grandes saltos que desestabilizaran el acuerdo de clases nacionales, los llevó a fracasos estratégicos catastróficos: el apoyo a la carnicería humana de la primera guerra mundial.
Pero también le generó victorias claves. La consolidación de su proyecto en Europa en la posguerra permitió que emergieran variedades de capitalismos que han convivido con amplios derechos sociales y áreas desmercantilizadas de la vida social. Aquellos triunfos (sistema educacional sueco y alemán, derechos sociales en Noruega y Finlandia, etc.) se han mantenido incluso hasta el día de hoy, y han funcionado como ejemplos con los cuales cobijarse para señalar la posibilidad de alternativas socialmente superiores al neoliberalismo. No es una cuestión cualquier ser la madre de opciones sociales que sirven de referencias para pensar un futuro.
Sin embargo, aquellas victorias no deben impedirnos ver que, en último término, su estrategia también concluyó en una bancarrota. La acumulación de reformas, el aumento del poder político del trabajo (tanto dentro de la producción como en la esfera política formal) impactaron, como presagió Kalecki (1943), en crecientes costos de producción, afectando negativamente las tasas de ganancias del capital y erigiendo una coyuntura crítica de polarización y politización de la cual la socialdemocracia (y su gradualismo) estaba mal preparadas para afrontar (Marglin & Bhaduri, 1988). La crisis de los 1970s y la recuperación de la capacidad de ofensiva del capital en toda Europa y EEUU tiró por el suelo la hipótesis de un consenso sostenible en el largo plazo entre capital y trabajo, de cambios graduales que podrían sedimentarse en forma sostenible con el capital (Streeck, 2014). El fracaso del proyecto Rehn-Meidner en Suecia, en cierta medida, señala a cuánto llegó la socialdemocracia, pero también sus propias limitaciones. Y es que, parafraseando a Lenin, la gradualidad solo se podía mantener con un salto, precisamente lo que la socialdemocracia no podía asumir.
La disolución del sistema Bretton Woods, la apertura financiera y la re-mercantilización de las área económicas claves (a ritmos diferentes dependiendo de la capacidad de contrarrespuesta del trabajo) abrieron la puerta para el emergente neoliberalismo bajo la derrota estratégica de la socialdemocracia. Y la respuesta socialdemócrata fue coherente con su núcleo duro: la adecuación pasiva y la vuelta a la gradualidad, solo que en un contexto completamente adverso. Fue la emergencia de los Mitterrand, González y su pasivo impacto en Chile en la denominada ‘renovación socialista’.
II
La reflexión anterior no agota el asunto en cuestión. Las brújulas políticas no solo deben ser evaluadas sobre su propia historia para identificar qué realmente son, sino con cómo se han anclado en la coyuntura política concreta. Que Lavín se declare socialdemócrata no solo habla de su oportunismo, sino de cuán vaciado ha quedado el concepto a lo largo de su experiencia práctica en los últimos treinta años. Si la socialdemocracia puede devenir en el nuevo núcleo del consenso entre diversos actores políticos es porque el concepto ya no muerde.
En su práctica política chilena, la socialdemocracia criolla mantuvo su núcleo duro: la creencia en la gradualidad de sus tiempos parlamentarios y su hipótesis de que es posible un gran acuerdo sostenido en el tiempo con la elite económica sin poder morder. Entre tensionar la coyuntura para abrir la posibilidad de bifurcaciones en el proceso político, la corriente prefirió (una y otra vez) el acuerdo y la gradualidad. ¿Cuán útil es hoy levantar dichas hipótesis en tiempos de estallido social y pandemia? ¿cuánto nos puede guiar estratégicamente dicha tradición en momentos de una coyuntura crítica como la actual?
Insistimos. La defensa de los derechos universales, proceso constituyente y políticas redistributivas no son el monopolio de la socialdemocracia, sino más bien elementos distintivos de la gran familia socialista. Lo que se hace necesario volver a reivindicar no es, por tanto, una corriente sin dientes, sino la heterogeneidad y fertilidad en perspectivas que encierra esa tradición socialista, que incluye la socialdemocracia, pero la supera.