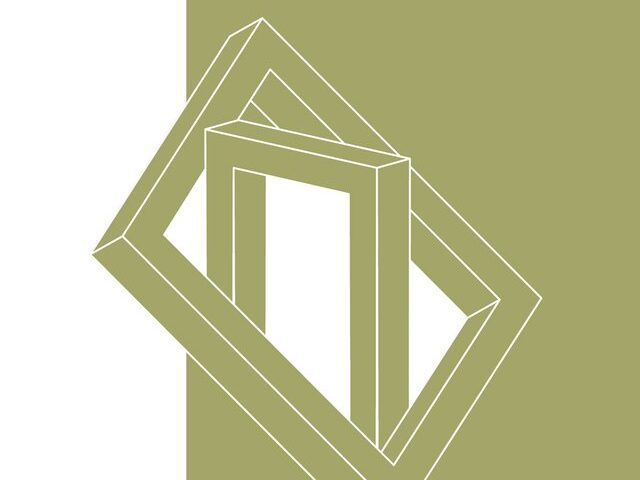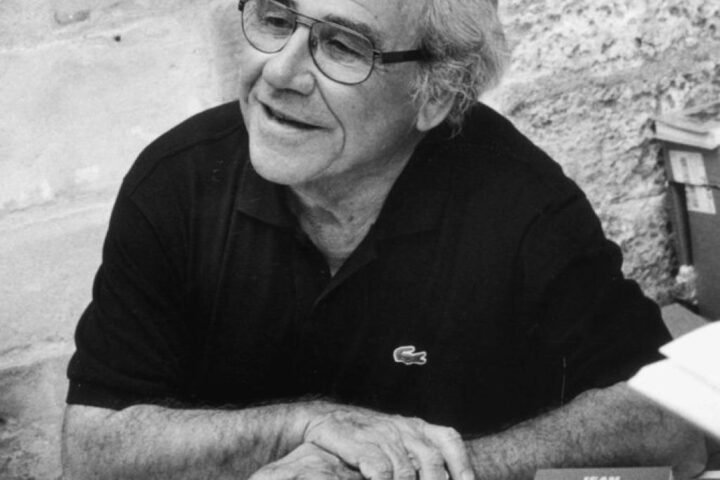… todas las piedras están talladas para el edificio de la libertad: podéis construir un templo o una tumba con las mismas piedras.
Louis Antoine de Saint-Just
¿Quién podría haber pensado en este contexto, donde las relaciones se han fragmentado y los vínculos están mediados por dispositivos que exigen a nuestros cuerpos permanecer detrás de las pantallas, si acaso un estallido social era posible y además prolongable en una revuelta que se ha extendido por más de tres semanas? Es preferible alejarse de los alardes, de los diagnósticos apresurados, y reconocer tranquilamente que no lo pudimos prever. Ni ellos ni nosotros; ni los intelectuales de turno ni los militantes más comprometidos; y mucho menos quienes se benefician del reparto de lo político a nivel institucional. Aunque es cierto que las ciencias sociales algo anunciaban –desde sus discretas y escasas tribunas–, pero sin saber bien cómo, cuándo ni dónde. Sin embargo, quizá más por voluntarismo que por cálculo racional, sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento; que las condiciones materiales estaban dadas para un levantamiento de dicha magnitud, pese a que las subjetividades permanecían hechizadas por el encantamiento tecnológico; porque sabemos también que estamos cansados, que nuestras vidas se precarizan en todo ámbito y que la mercantilización de todas las esferas nos obliga a dar un poco más, un esfuerzo adicional, para conseguir otro poco que nunca alcanza.
Las cifras al respecto, de público conocimiento, son alarmantes: el salario mínimo fijado este año en $301.000, sumado a que la mitad de las trabajadoras y los trabajadores reciben una remuneración menor a $400.000, equivaldría a decir que, si este fuese el único ingreso por hogar, todos ellos se situarían bajo la línea de la pobreza establecida por el gobierno. En el año 2018, según el Banco Central, el endeudamiento de los hogares alcanzó un máximo histórico de 73,3% respecto de sus ingresos. La pensión básica solidaria se estableció en $110.201. El desempleo en este mismo mes llegó a un 7,2%, pero el subempleo (esa condición material de extrema explotación) llega a representar alrededor del 40% del empleo nacional. Y así, en diferentes áreas más.
Como si no fuera suficiente lo anterior, en octubre el Palacio anunció una nueva alza en el pasaje de metro, que gatilló la rebelión de un grupo masivo de estudiantes frente a esta medida saltando los torniquetes en actitud festiva, incitando a que las trabajadoras y trabajadores viajaran gratis mientras ellos aguantaban los palos de Carabineros. Pero la Razón de Estado fue más allá. La brutalidad con que actuaron las fuerzas del orden, agregando a la represión habitual disparos dirigidos al cuerpo, fue la respuesta del Palacio al optar por hacer uso de la fuerza física y legal para enfrentar un problema político. Y, como contraparte, motivó nuestra aprobación hacia el acto de desacato de los estudiantes, permitiendo con ello que nos afectáramos y diéramos a esta experiencia común del abuso un relato alternativo que ni las estadísticas oficiales ni los medios ya podían manipular. Entonces, después de una semana del llamado a evadir, devino un viernes el esperado pero impredecible estallido. La revuelta se propagó en toda la ciudad y el Palacio, una vez más, respondió con mayor severidad.
Lo más ridículo de todo aquello es que declararon Estado de emergencia, suspendiendo derechos fundamentales, cuando nuestras vidas ya estaban en estado de emergencia. Volvió la dictadura explícita con los militares en la calle e instauraron el toque de queda, mientras nosotros respondimos defendiendo la República que nunca tuvimos, organizándonos entre libres e iguales para ejercer los derechos a la libertad de expresión y reunión.
El pueblo ya había despertado, dijo basta y echó a andar. Y el verbo despertar, que desbordó la política institucional, desde entonces quiso ser capitalizado por quienes intentan volver a inmovilizarnos. Sin embargo, cuando un lenguaje comienza a socializarse también es expresión de lo común de nuestras prácticas: al encontrarnos en las calles cada jornada de protesta o en la realización de cada motín. La fuerza de nuestra masividad ha representado el sentirnos vivos, quizá por primera vez, y la reivindicación de la vida con todo lo que acarrea esa palabra, es decir, una vida que merece ser vivida porque su centro es la dignidad. Por eso nos posicionamos afirmativamente contra el régimen de la muerte, cuya carencia de legitimidad solo puede ofrecernos lo que le queda: la fuerza legal. Y así fue cómo esperamos su toque de queda, contando los minutos, como si se tratara de la celebración de un nuevo año, hasta que empezaron los fuegos artificiales en el enfrentamiento con la policía. En estas tres semanas ya, la soberanía popular no la pedimos, ha sido ejercida pese a la amenaza constante de los fusiles patriotas.
“No es por 30 pesos –del alza del metro–, es por 30 años”, grita la calle con sabiduría, buscando interpelar a un interlocutor incapacitado de escuchar, no porque haga oídos sordos sino porque su ideología es más fuerte. Por eso la consigna que acompaña el grito anterior es “Por una vida que valga la pena vivir”, ya no hablándole a los administradores del modelo económico sino como un llamado a que nosotros mismos la podamos construir sin dejarnos engañar. Porque nosotros, hijos de la dictadura en sus diversas continuidades –ya sea en su variante concertacionista o de derecha reaccionaria–, sabemos que el Estado se diseñó para no poder garantizar nada y que ese ha sido el problema medular del asunto. E instalar derechos sociales universales, que den contenido a una República que los garantice, ha sido desde un inicio nuestra demanda.
Mientras de este lado nosotros nos organizamos, dándole densidad y contenido a este nuevo relato, del otro lado se encuentra el Palacio, solo, llamando a la guerra primero, a la humildad después y finalmente a la normalidad. Su capacidad aglutinadora en torno a la prosperidad, la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleos y el apoyo a pequeños y medianos empresarios, como bien lo resumió el eslogan de campaña de los tiempos mejores, no prosperaron. Ni la alegría ni los tiempos –aunque no alegres, pero– mejores, llegó. Durante los últimos días hemos escuchado por televisión cómo el tirano pasa del discurso de los tiempos mejores a los tiempos difíciles y, con ello, confirmamos que el Palacio perdió. Sus cuatro propuestas para enfrentar la llamada crisis han sido masivamente rechazadas: agenda social, cambio de gabinete, agenda de seguridad y congreso constituyente. Perdieron ya en lo central de sus relatos, es decir, en la fuente misma de su legitimidad: a) la promesa de integración vía la adquisición de artículos de consumo quedó ahogada en nuestra incapacidad para aspirar siquiera a cuestiones básicas como vivienda, salud, educación o pensiones, todas ellas privatizadas, y, con ello, la promesa de libertad del modelo económico se agotó; b) la derecha, cuyo embrión en casi treinta años ha intentado cortar el cordón umbilical que la ata a la dictadura, pese a su supuesta adscripción a los regímenes democráticos, está violando sistemáticamente los derechos humanos como mecanismo de control social, y esto ha sido evidenciado a través de los mismos dispositivos tecnológicos que nos tenían tan ocupados previo al estallido; c) la prerrogativa por la seguridad y el orden, en la que ha hecho hincapié el Palacio para jactarse de una administración más eficiente que otros conglomerados políticos, ha demostrado no obtener ningún resultado positivo pese a la mano dura, el Estado de Emergencia y la ilegalidad de la represión con la que continúan actuando las fuerzas del orden. Ya es un hecho, ni con toda la violencia que dispone el Estado han logrado pacificarnos.
Nosotros seguimos aquí. En la proximidad de los cuerpos delineamos la frontera entre amigos y enemigos. Detrás del humo, refugiados en el anonimato de la multitud, abrigados por el fuego de la barricada, acompañados por la banda sonora del ruido metálico de las ollas golpeadas con cucharas de palo, nos encontramos con nuestros amigos. Ya no en la marcha fúnebre de la vieja izquierda, ordenada en columnas detrás de lienzos que proclamaban las demandas y que nos condujeron a tantas derrotas, sino dispersándonos por los espacios de la ciudad, rehuyendo de la uniformidad, expresando así múltiples formas de vida posibles que serán parte de la sociedad que tarde o temprano vamos a construir.
A través de la práctica de la soberanía popular densificamos los nuevos vínculos, votando cada paro y huelga, reuniéndonos en cabildos y articulando nuestra propia agenda contra la precarización de la vida.
La guerra está en curso. A nuestros enemigos, como en la canción de Serrat, se les ha llenado de pobres el recibidor y ya no hay esbirros con que puedan disiparlos. Aunque es cierto que aun, pese a que nos estén mutilando, violando, deteniendo, golpeando y hayan asesinado a decenas de los nuestros, no conseguimos nada. Pero por ellos debemos continuar, hasta que sus vidas hayan merecido la pena cuando las nuestras construyan el edificio de la libertad; porque, aunque no puedan entenderlo, nunca se trató solamente de nosotros, siempre fue la lucha de clases. En todo nuestro pacifismo y nuestra violencia, lo que hablan son los nombres de la historia.